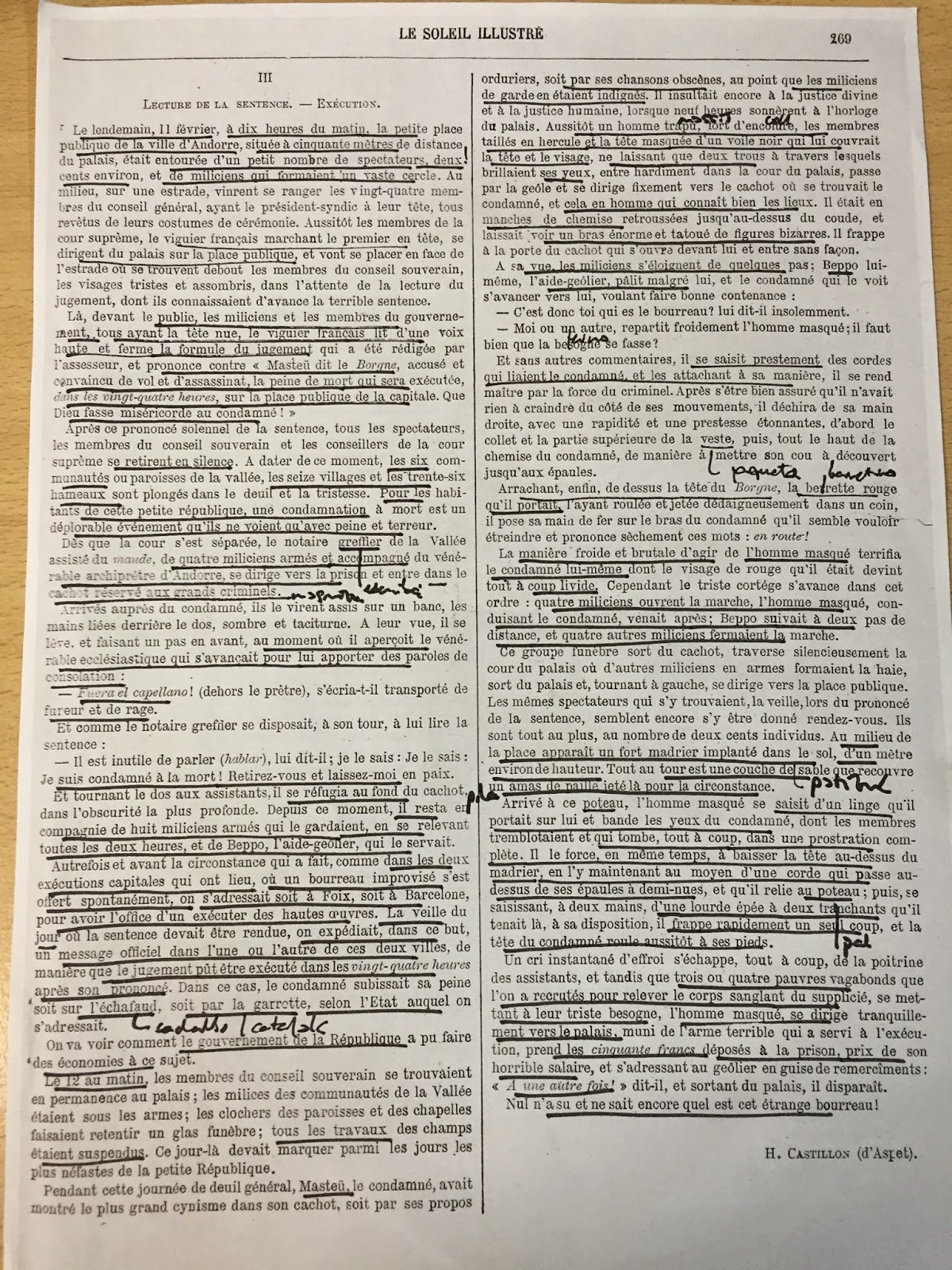Bueno, o eso es lo que cuenta Héliodore Castillon en sendos artículos publicados en abril y mayo de 1878 en Le Soleil Illustré y rescatados por el bibliófilo Casimir Arajol. Y dice el polígrafo francés que un contrabandista catalán llamado algo así como Masteü fue ejecutado en abril de 1861 en la plaza de Andorra la Vella. A golpes de espadón, y luego de ser declarado culpable del asesinato de un colega de oficio para arrebatarle un botín de 100 duros. Es el único caso de decapitación -por lo menos en época moderna-documentado hasta la fecha en nuestro rincón de Pirineo. Aunque decir "documentado" es en este caso quizás demasiado. Castillon es la única fuente, y del caso Masteü (¿deformación de Masdéu, quizás?) no queda rastro en el archivo del Tribunal de Corts que se conserva en el Archivo Nacional. Pero aunque el asunto atufa a mixtificación histórica perpetrada por nuestro buen Castillon, echémosle un vistazo. Nunca se sabe.
Sabíamos por Robert Pastor que por aquí a las brujas las colgaban de horca bien alta y levantada -dice- hacia la parte donde hoy se encuentra el aparcamiento de los grandes almacenes Pyrénées, en pleno centro comercial de la capital. Sabíamos también por Lídia Armengol que el buen obispo Caixal decretó en 1854, y a instancias del Consell General, que en adelante las penas capitales dictadas por aquí arriba fuesen ejecutadas por el mucho más compasivo garrote vil, siguiendo el ejemplo de España, donde Fernando VII lo había instaurado en 1822. Argumentaba el prelado, en una pintoresca, o cuanto menos discutible interpretación de lo que es (y no es) "humanitario", que el garrote "permite conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en la ejecución de la pena máxima". Claro: no como la horca, que era inhumana e indecente. Y sabíamos, en fin, por Antoni Morell y sus Set lletanies de mort, por el documentalista Jorge Cebrián y su Pena capital, y de nuevo por Armengol, que en la última sentencia de muerte, dictada el 18 de octubre de 1943 -recuerden la celebérrima instantánea de Valentí Claverol, y las recientemente descubiertas por Climent Miró- el parricida Pere Areny, vecino de Canillo y el último reo condenado a muerte (y ejecutado) en Andorra, fue pasado excepcionalmente por las armas. Corría la II Guerra Mundial y la situación internacional no permitía recurrir al procedimiento habitual -importar un verdugo de Barcelona o de Foix, según- con lo que el Tribunal de Corts tomó una decisión salomónica: el pelotón de fusiamiento.
Pero todo esto yal lo sabíamos. Lo que desconocíamos, y que a muchos probablemente les helará la sangre, es que entre la horca, el garrote y el fusil -caramba, esto parece La hoguera de Krahe- habrá que añadir desde ahora mismo y en adelante la espada. O mejor, el espadón. Porque fue así, de un tajo de una enorme espada de doble filo -decapitado, glups- como ejecutaron a el 11 de febrero de 1861 al tal Masteü, alias El Borni [el Tuerto], contrabandista de 24 años de edad, originario de Esterri d'Àneu, en la vecina comarca del Pallars Sobirà, y culpable de haber asesinado a puñaladas y "a poca distancia del lugar de Salden" (¿quizás Soldeu?) a José Olette, colega de correrías por estas montañas. El homicidio había tenido lugar por lo visto el 10 de enero de 1861 en un lugar entre el Serrat y Ordino -que para los estándares andorranos esta más bien a "mucha distancia" de Soldeu. El móvil, un saquito con cien duros -500 francos, a lo que se ve y según Castillon- que el tal Olette se había agenciado como jefe de la partida en la última operación de contrabando en la que también había participado Masteü. Porque resulta que uno y otro eran socios.La víctima, dice el cronista, "era un hombre de constitución robusta, como lo suelen ser los contrabandistas del país, y muy conocido en el lugar; había recibido diecinueve puñaladas, y el robo había sido el móvil del crimen, porque el saco de cuero que la víctima llevaba a modo de riñonera, como acostumbran los contrabandistas, fue localizado cortado en tres pedazos, a unos 50 pasos del cuerpo y totalmente vacío". El pobre Olette fue trasladado a Ordino y enterrado en el cementerio de la localidad.
El caso es que nuestro hombre no fue capturado hasta una semana después del crimen y por una partida de hombres de Canillo, después de reconstruir los últimos días de vida de Masteü y su paso por una especie de hostal con muy mala reputación, de nombre Tête de loup (!), que servía de refugio y punto de reunión a los contrabandistas". Castillon aprovecha para esbozar un retrato entre tremendista y romántico del contrabandista, "oficio plagado de peligros que reporta a quienes lo ejercen grandes ingresos que casi siempre son dilapidados en bebida, juego y juergas". El antro en cuestión lo sitúa sin gran concreción por la parte del puerto de Callat, que según él conduce a Tavascan, en la Cerdaña (¿quizás el puerto de Cabús?). Por lo que respecta al homicida, dice que lo tuvieron que conducir atado y entre doce hombres hasta la Casa de la Vall, en Andorra la Vella, y que apenas lo podían contener: "Enseguida lo reconocieron: era el célebre Masteü, apodado El Tuerto, contrabandista de la peor especie, hombre de fuerza hercúlea y de audacia contrastada, nacido en el vecino valle de Esterri y que recorría estas montañas desde la infancia, primero como pastor y después como contrabandista".
Dice que lo pillaron "no lejos del puerto de Niouve (?), peligrosísimo durante todo el año pero sobre todo en invierno, en una cabaña de pastor abandonada". Se explaya luego en la vida y milagros del Tuerto, entonces de 24 años y cuya mayor hazaña fue una sonada guerra entre pastores españoles y franceses que pastoreaban por la parte de la solana del puerto de Garbet -dice-, y que tuvo lugar en 1858 terminó con tres hombres de Sigues muertos, y cinco de Montgarri gravemente heridos. Fue en esta ocasión donde el mismo Masteü perdió un ojo y se ganó el sobrenombre con que llegó al patíbulo. Aún hay más: al año siguiente, y cuando se había enrolado en una partida de muleteros que hacían el trayecto entre Huesca y Lérida, fue señalado por la justicia de Huesca como el principal sospechoso del asesinato de un viajero extranjero que había hecho insensatamente acto de presencia en medio de una reunión de contrabandistas en cierta Posada del Rey. Cuando lo fueron a prender, el bueno de Masteü ya se había esfumado: lo fichó un tal Meritchel, "jefe de los contrabandistas de Tabescan".
La operación que terminó con la carrera de Olette y del Tuerto fue una vulgar carrera entre la Seo y el albergue Tête de loup -"al pie del puerto de Callat, insiste, y después de pasar por Setúria y Pal- adonde uno y otro, junto a otros tres contrabandistas, llevaron sendos fardos -lástima que no se detenga en el contenido- por cuenta de su contacto francés. Es el 8 de enero de 1861, y cuando entregan la mercancía se reparten los honorarios pactados: Olette, como jefe de la partida, de embolsa sus 500 francos; los otros cuatro, 300 (o 60 duros, según dice). La misma noche del 8 de enero abandonan la posada, bajan por Pal y Arinsal y pasan por la fragua del Serrat, con la intención de llegar hasta Ordino. En la madrugada del 10 de enero, a Olette lo encuentra, exangüe y cerca de Soldeu -el itinerario es ciertamente caprichoso- un sacerdote francés que se dirige a pie hacia Andorra la Vella.
Entre los indicios que apuntan la culpabilidad de Masteü, la justicia señala un puñal "que hacía pasar por cuchillo", con sangre incrustada en el mango y el filo recientemente afilado, la ropa desgarrada y fuertes contusiones en la zona de la cabeza y de la espalda causadas supuestamente tras un forcejeo. Lo más sospechoso: los 700 francos que le fueron encontrados en su saquito reglamentario (140 duros, aclara Castillon), "suma exorbitante por cuanto su parte del negocio se limitaba a 300 francos". La suerte del Tuerto estaba echada. El juicio tuvo lugar el 10 de abril en el "palais de la République". Es decir, en la Casa de la Vall. De nada sirvió que el raonador -una especie de abogado defensor, dice Castillon- suplicara clemencia al tribunal -integrado por el veguer francés y el episcopal, el juez de apelaciones civiles y dos consellers generals que se limitaban a velar por el estricto cumplimiento de la legalidad- "para que el nble suelo andorrano no sea violado por a sangre criminal de este facineroso". A cambio, propone que lo condenen a cadena perpetua en los "presidios" -en los penales españoles del norte de África- "para que tenga la oportunidad de arrepentirse, hacer penitencia y reconciliarse con Dios".
No hubo lugar. La lectura de la sentencia, al día siguiente, en la actual plaza Benlloch y ante la expectación general: 200 persones asistieron al espectáculo -para una población que en la época difícilmente superaba los 5.000 habitantes en todo el país: el tribunal condena a Masteü, llamado el Tuerto, convicto de robo y asesinato, a la pena de muerte, que será ejecutada en las próximas 24 horas en la plaza de la capital. ¡Que Dios tenga misericordia del condenado!"
Todos estos detalles, y muchos otros, los aporta el historiador (?) Héliodore Castillon -autor de una curiosa Histoire d'Ax et de la Vallée d'Andorre (1851) y buen conocedor, cabe suponer, de nuestras cosas- en sendos artículos publicados en abril de 1878 y bajo el título Cour criminelle de la République d'Andorre en Le Soleil Illustré, revista quincenal -¡hebdomanaire!- con sede en París. La aguja en el pajar la ha localizado el bibliófilo Casimir Arajol -¿quién, si no? Recuerda Castillon que en las dos penas capitales que se habían dictado recientemente en Andorra -no aporta más detalles, ni los nombres de los reos ni las fechas- "si no aparecía un voluntario el Consell General mandaba buscar un verdugo a Barcelona o a Foix para hacer el trabajo: en este caso, el condenado sufría la pena ya fuese en el cadalso, ya en el garrote, según el estado del que provenía el verdugo". En el caso de Masteü, la espada. Así que no sabemos si fue un espontáneo o importado.
A mediodía del 11 de febrero, el verdugo -"Un individuo macizo, de cuello robusto y de constitución hercúlea, con el rosto oculto tras un pañuelo negro"- se dirige a la mazmorra de la Casa de la Vall para recoger al reo. "Así que tú eres el verdugo", le suelta Masteü. Y la respuesta es de una frialdad y de un estoicismo digna de Epicteto: "Sea yo o cualquier otro, alguien tiene que hacer el trabajo". Dicho esto, la arranca de un manotazo la barretina al Tuerto y lo conduce hasta la plaza escoltado por una guardia de ocho hombres y al carcelero, que responde al improbable nombre de Bepo: "En medio de la plaza, sigue el cronista, se ha erigido un patíbulo de un metro de altura sobre un lecho de arena y paja. Nada más llegar, el enmascarado le cubre al reo los ojos con un trapo, lo obliga a arrodillarse y le coloca la cabeza sobre un madero al que lo ata por los hombros; inmediatamente después, el verdugo coge con las dos manos una enorme espada de doble hoja, y de un solo tajo la cabeza del desgraciado cae al suelo".
Glups. Esto es exactamente lo que debieron pensar los centenares de vecinos que, siguiendo una tradición por lo visto universal, asistieron a la ejecución. Continúa Castillon -que por cierto, ni cita fuente ni dice en ningún lugar que él mismo fuera testimonio presencial de los hechos- que "un grito de terror se escapó del pecho de los espectadores", y que luego de la ejecución, "tres o cuatro vagabundos" reclutados para la ocasión se llevaron cuerpo y cabeza del reo mientras el verdugo, todavía enmascarado, regresaba a la Casa de la Vall para recoger sus emolumentos: 50 francos. Lo que son las cosas: la décima parte del botín por el que el ¿pobre? Tuerto perdió la cabeza.
[Esta entrada es una versión ampliada del artículo publicado el 29 de septiembre de 2014 en el Diari d'Andorra]